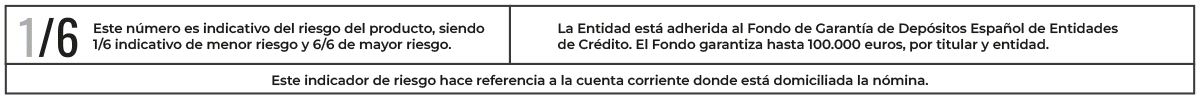Manolo García siempre ha dicho que su corazón es «doble», mitad catalán y mitad albaceteño. Y si alguna duda quedaba, basta escucharle recordar su infancia en Férez -el pueblo de sus padres y abuelos- para entender que en aquellas calles estrechas, en los bancales secos de la Sierra del Segura y en las tardes de huerto con su abuelo, se forjó buena parte del artista que hoy sigue llenando teatros en todo el país.
En el podcast ‘Por el principio’, García abre la puerta a ese universo rural que lo marcó para siempre. Una infancia humilde, intensa y profundamente ligada a la naturaleza y a la gente de Férez.
Una casa humilde
Manolo nació en Barcelona en 1955 y creció en un barrio obrero al que sus padres habían llegado escapando de la dureza del campo albaceteño. La precariedad era la norma. «No teníamos agua corriente. Yo iba a la fuente con cacharros para cargar agua para cocinar y lavarnos… Yo no sabía lo que era una ducha», recuerda.
Aquella vida modesta contrastaba con la que disfrutaba cada verano en Férez, donde la escasez también estaba presente, pero el ambiente era distinto, más ligero, más comunitario y más libre.
«Estábamos asilvestrados»
En el pueblo, los niños campaban a sus anchas por el campo, entre huertos, acequias ancestrales y animales que formaban parte del paisaje cotidiano. «En los pueblos reinaba un ambiente más liviano, el aire corría fresco y puro, y los chavales estábamos asilvestrados», cuenta.
Las calles, los corrales y las eras eran territorio de juegos y aventuras. Cada casa criaba un cerdo -o dos, en las familias que podían permitírselo- y la matanza era toda una celebración que el joven Manolo vivía con asombro. Eran tiempos en los que se combinaba la dureza del campo con una sensación de libertad que hoy recuerda con emoción: «La sensación que un niño obtiene de todo eso es de libertad. Esa es la palabra».
Huertos de supervivencia
Férez, zona de secano, vivía entonces pendiente del agua, ese tesoro que se repartía por turnos entre los vecinos. García recuerda perfectamente aquellas noches ayudando en el huerto: «Había una red de acequias ancestrales. El agua era poca y se repartía por horas. Los pequeños huertos eran de supervivencia familiar».
Si hay un recuerdo que late con fuerza en las palabras del artista, es el de su abuelo materno, Julián.
«Era una bellísima persona. Me emociono al pensar en él. Lo tengo siempre en mi mente. Cuando tengo un problema, hablo con él», confiesa.
Julián, hombre de campo, cariñoso y paciente, había perdido a cuatro de sus seis hijas. A las dos que le quedaban -la madre y la tía de Manolo- las colmaba de afecto. Con él aprendió el valor de la sencillez, de las flores, del esfuerzo y de la bondad.
La era, los primos y la vida compartida
La era era otro de los escenarios fundamentales. Allí se trillaba con mulas y burros, se charlaba, se compartía la merienda y se fortalecían los vínculos familiares. «Los primos siempre juntos, contando historias. Ese recuerdo es imborrable. Éramos los olores, los sabores… Éramos felices», resume. Eran tiempos en los que la vida funcionaba en comunidad: «Hoy te ayudo yo a ti, y mañana me ayudas tú a mí. Estaba la compañía, la alegría, comer juntos…».
Manolo García fue testigo de los últimos coletazos de una forma de vida que ya se iba apagando. Una España rural hecha de esfuerzo y solidaridad, de trabajo en la tierra y de veranos interminables. Y, sin embargo, su influencia perdura, en su música, en su pintura, en su sensibilidad y en su forma de entender el mundo.