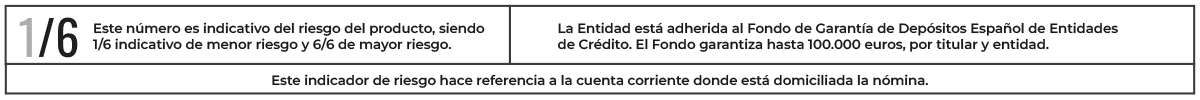((¡Fuego! ¡Mantenlo prendido! ¡Sigue, sigue prendiendo esta fiesta! ¡Sigue, sigue, que a mí, no me molesta! Fuego – Bomba Estéreo))
Era un lunes de agosto cualquiera, el que estrenaba esta semana, para más señas. Con la faena hecha, la cena servida y el capítulo siguiente de la serie de rigor preparado en el ordenador, me levantó del sofá un ligero olor a quemado, obligándome a salir a la ventana. Al madrileño barrio de Acacias había llegado el rastro del incendio de Tres Cantos, y mi terraza de dentro de la M-30, pese a estar mirando al sur y tener a 30 kilómetros a la espalda las llamas, también olía a hoguera. Y uno se va a la cama preocupado.
Porque lo que acontece afecta más cuanto más cerca le pasa a uno, algo que se aprende de carrerilla en primero de Periodismo. La conformación de un hecho noticioso gira en torno a varios factores, inherentes todos ellos y de los que dependerá cuánto incide lo noticiable en el receptor de la información. La verdad, la novedad, el interés, el contexto, la oportunidad y, a más, la proximidad, serán los valores que determinen cuánto le importa a usted lo que lea en el periódico.
Por esa razón nos retuerce más que se muera la kioskera del barrio que cien niños al otro lado del horizonte que dibuja el mar en un bombardeo indiscriminado por parte de un país genocida. Por eso, precisamente por eso, la crema de calabacín y los ‘nuggets’ de pollo de la cena me cayeron regular. Porque ese olor a quemado lo tenía a las puertas de casa.
Exactamente la misma razón por la cual los seis incendios activos en Castilla-La Mancha ocupan más espacio en la estantería de mis preocupaciones que el resto de llamas que consume al país. Porque Anchuras, La Huerce, Zorita de los Canes, Castillo de Bayuela y, en mayor medida, Navalmoralejo, ardían al cierre de esta entrega.
La región que nos acoge aprendió a base de golpes la lección de que ‘Los incendios se apagan en invierno’, una letra que con sangre entró en 2005 después de ver morir a once efectivos del retén de Cogolludo que trabajaban contra el fuego que se originó en aquella maldita barbacoa de Riba de Saelices.
De aquella catástrofe nació Geacam, en forma de empresa pública y que veinte años después y a través de la mano artesana de más de 3.400 trabajadores mantiene a lo largo del invierno nuestro campo, que es mucho, en condiciones óptimas para evitar que el fuego azote en verano. No lo hacen gratis, ya que su trabajo viene arropado por un presupuesto del Plan Infocam que se eleva por encima de los 110 millones de euros. El resultado de todo ello, con datos a fecha de 31 de julio, es que de 588 incendios en suelo castellanomanchego, 534 se apagaron en fase de conato.
Con estos resultados se explica por sí sola la magia de pagar impuestos para una función que, casualidad o no, recibe pocas o ninguna queja de los adalides del liberalismo económico. ¿Se imaginan el mismo consenso para todo? Ni yo.
La reflexión de esta semana es doble. Y es que tras echar todas estas cuentas, y más allá de mangueras e hidroaviones, caí en la cuenta de que España ya estaba ardiendo mucho antes de este lunes, al menos en su sentido figurado. Los fuegos sociales en Torre Pacheco, Jumilla o Almería comparten mecha racista. Comparten hasta pirómano, el mismo que pretende hacerse pasar por bombero. El mismo que disfruta viendo el mundo arder.
Humberto del Horno