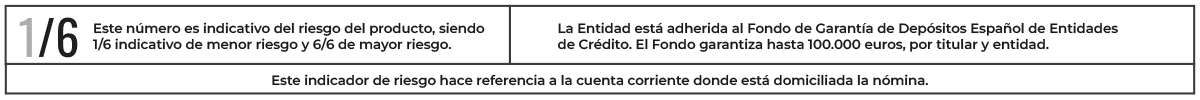A veces, el destino se decide en un instante. Un segundo, un latido más o menos, y todo cambia para siempre. Esa mañana de sábado, el reloj del campanario de la iglesia de San Ildefonso aún no marcaba las diez. El sol de agosto caía con suavidad sobre las calles estrechas de Albatana, un pequeño pueblo de Albacete que, con apenas seiscientos habitantes, se llena cada verano de hijos y nietos que regresan a los lugares donde aprendieron a montar en bici, a trepar árboles y a soñar.
Uno de esos niños —hoy ya hombre— era el agente de la Policía Nacional Guerrero. Llegado desde Alicante para pasar unos días en casa de sus abuelos, aquel sábado salió temprano, como tantas otras veces, con la simple intención de comprar el pan. No imaginaba que, en cuestión de minutos, el pueblo entero iba a presenciar una escena que marcaría sus vidas.
El grito fue seco, cortante, casi inhumano:
—¡Mis hijos! ¡Mis hijos!
La voz de una mujer rasgó la tranquilidad de la mañana. Guerrero y otros vecinos giraron instintivamente la cabeza hacia el origen de aquel lamento. El humo que salía de una vivienda dibujaba una columna gris y espesa contra el cielo azul. En segundos, las puertas se abrieron, las conversaciones quedaron en suspenso y el rumor de pasos apresurados llenó la calle.
Cuando Guerrero llegó, vio el infierno de frente: fuego avanzando desde el interior, niños atrapados tras una ventana enrejada, y una puerta cerrada que no daba tregua. No dudó: una patada seca, la puerta cediendo y, de golpe, una nube negra que quemaba los pulmones y borraba toda visibilidad. Se tiró al suelo, intentando llegar a la habitación gateando, pero el calor y el humo eran insoportables.
Dos voces infantiles suplicaban ayuda; una tercera, la de la niña pequeña, no se oía. La reja de la ventana —que en otras circunstancias habría sido un muro de seguridad— se había convertido en un verdugo silencioso. Los intentos de arrancarla a mano fueron inútiles. Entre gritos, alguien pidió herramientas, otros pensaron en traer un tractor.
Entonces aparecieron unos jóvenes con una radial. Chispas, ruido metálico, manos firmes pese a la urgencia… y, por fin, el hierro cedió. Dos de los niños salieron a través del hueco, uno de ellos con la camiseta chamuscada por la espalda, prueba de que la frontera entre la vida y la muerte había sido de apenas centímetros.
Pero faltaba la niña. Nadie la veía. Uno de los hermanos balbuceó que había caído y no sabían dónde estaba. La alegría por el rescate se convirtió de nuevo en angustia. Entre el humo y el caos, Juan, otro vecino, reparó en un colchón. Lo levantó y allí estaba: la pequeña, casi inconsciente, con los labios pálidos y el cuerpo vencido. La sacaron de inmediato, abrazada por brazos temblorosos pero firmes, y el aire fresco la devolvió, poco a poco, al mundo.
En minutos que parecieron horas, los tres hermanos fueron salvados. Guerrero, Juan y un puñado de vecinos pusieron en riesgo sus vidas sin pensarlo dos veces. No buscan medallas, ni titulares, ni fotos. Lo hicieron porque era lo que había que hacer.
Hoy, Guerrero vuelve a Alicante para seguir su labor en la Policía Judicial. No quiere posar para una fotografía: asegura que los verdaderos protagonistas son sus vecinos. Sabe que, en cuanto pueda, regresará a Albatana, a esa casa donde jugaba de niño, cuando decía que de mayor sería policía para ayudar a los demás.
Pues mira, Guerrero… al final llevabas razón. Y bendita razón.
Noticia relacionada: Dramático incendio en un pueblo Albacete: tres menores atrapados, uno evacuado en helicóptero a Valencia