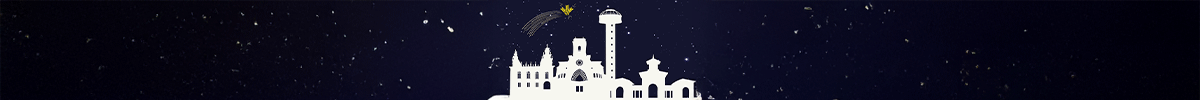El jefe del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Albacete, Tomás Segura, se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos en la lucha contra el COVID-19. Este prestigioso especialista ponía de relieve la afección del coronavirus al cerebro, pero además adelantaba a El Digital de Albacete algunos de los trabajos de investigación en los que se encuentra inmerso para continuar combatiendo la pandemia un año y medio después de su irrupción en nuestras vidas.
“En estos casi dos años el cambio en la lucha contra el COVID-19 ha sido radical porque en los primeros meses lo que teníamos era una situación de completo colapso en la Sanidad”, detallaba el doctor Tomás Segura a El Digital de Albacete. Una situación que progresivamente ha ido evolucionando “y ahora tenemos más conocimientos sobre el virus, hemos aprendido a manejar mejor a los pacientes más graves y hemos aprendido también cuáles son las vías de contagio más habituales, con lo cual podemos protegernos mejor”, algo a lo que añadía que “también estamos mejor dotados de material porque antes no teníamos EPIS, ni mascarillas e incluso nos llegaron a faltar hasta los guantes”.
Del mismo modo subrayaba que un paso clave en la lucha contra la pandemia es que “ahora todos los sanitarios estamos protegidos por vacunas lo que nos da una mayor tranquilidad psicológica a nivel individual, y evidentemente, una mayor tranquilidad a la hora de saber que si finalmente caes infectado, porque pese a estar vacunado puedes caer infectado, lo que parece claro es que la infección cursa de una manera mucho más leve”.
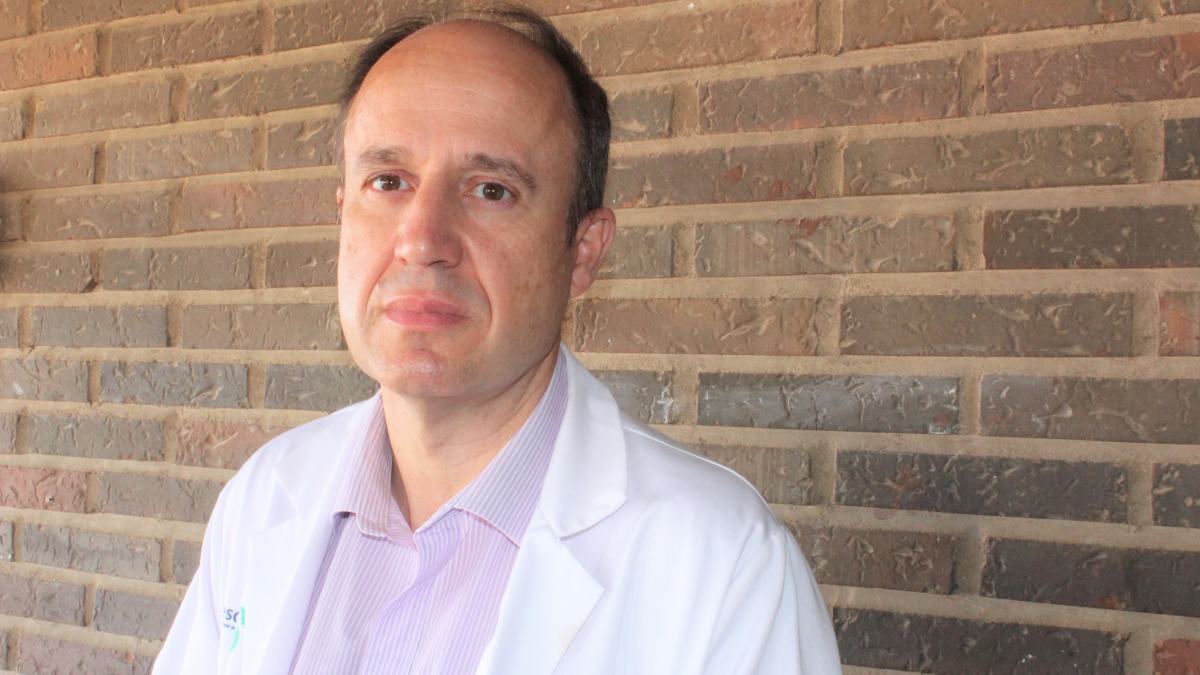
La importancia de la investigación
El trabajo de los sanitarios ha sido fundamental a la hora de tratar a los pacientes de COVID-19, pero también ha sido crucial la labor investigadora para, poco a poco, conocer más sobre este virus. Una labor que no se detiene y en la que se ha volcado el doctor Tomás Segura gracias a la que hoy contamos con más información sobre qué es el coronavirus, cómo afecta a nuestro organismo o cómo reducir el riesgo de contagio.
“Continuamos extrayendo datos, como médicos en pacientes afectados por la enfermedad, especialmente en su fase más aguda, y como neurólogo hago referencia en la mayoría de las ocasiones a pacientes que sufren infartos o hemorragias cerebrales como complicación de la infección por coronavirus”, detallaba a El Digital de Albacete el doctor Tomás Segura. Así, exponía que el último trabajo en el que está implicado y que será publicado en las próximas semanas “tiene que ver con la composición del trombo en los pacientes de coronavirus”, que adelantaba “es diferente a la de los pacientes con infartos cerebrales producidos por cualquier otra causa”. De modo que, exponía el jefe del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Albacete que “podemos confirmar que cuando una persona tiene COVID-19 y tiene un trombo dentro de una arteria de su cerebro las circunstancias que dan lugar a la formación de este trombo son diferentes a las de las personas que no padecen coronavirus”.
Puede parecer algo lógico pero remarcaba este especialista que “un paciente puede tener COVID-19 y además Arterioesclerosis y nunca estás seguro de si el infarto que estás viendo se debe a lo primero o a lo segundo”. Así aseguraba que el trabajo de este equipo de profesionales “pondrá luz en este escenario”.
El neurólogo también está implicado en un estudio de la Facultad de Medicina de Albacete “para determinar el grado de importancia del nivel socioeconómico a la hora de sufrir un COVID-19 grave”. Es decir, este estudio trata de definir si “de alguna manera vivir en una parte u otra de la ciudad de Albacete influye sobre la posibilidad de tener un COVID-19 más o menos grave”, puntualizaba Tomás Segura.
A priori se trata de un parámetro que “no tendría por qué influir”, pero señalaba que la trayectoria histórica indica que “prácticamente todas las enfermedades están influidas por el nivel socioeconómico de los pacientes”. Sobre este asunto detallaba que “incluso a la hora de prevenir el contagio, acudir antes o después al hospital, tener un estado de salud previo mejor o peor el nivel socioeconómico influye. Y este nivel puede intuirse «midiendo una variable tan sencilla como es el nivel de ingresos de las familias albaceteñas”, argumentaba.
Por último ponía de relieve el doctor Tomás Segura que “tenemos en marcha nuestro gran proyecto que es sobre el Síndrome Post COVID-19”. Al respecto detallaba este especialista que este gran estudio versa sobre “las secuelas que les quedan a las personas que padecieron una infección por coronavirus, que no tuvo por qué ser grave, y sin embargo, meses después siguen aquejando este conjunto de síntomas tan variado pero que se repite de un paciente a otro”.
Remarcaba que la mayoría de estos pacientes “se encuentran confusos, no tienen la misma capacidad mental que antes de hacer frente a la enfermedad, se quejan de que prácticamente cualquier dolor es ahora mucho más exacerbado, parestesias (hormigueos), sensación de menos equilibrio…”. Todos estos síntomas forman parte del área neurológica ya que el doctor Tomás Segura recordaba que “en otras áreas del organismo también se registran alteraciones”.
“Lo que domina el Síndrome Post COVID-19 es la sintomatología neurológica”, confirmaba, y puntualizaba que “el dolor y la sensación de niebla mental”, es el cuadro clínico en el que se podrían resumir la mayoría de síntomas que presentan estos pacientes. Adelantaba que este gran estudio se encuentra en fase de recogida de datos, aunque adelantaba que “llevamos ya muchas decenas de pacientes pero aún tenemos que analizar todo este conjunto de datos» procedentes de complejas pruebas médicas.
Síndrome Post COVID-19
La CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades) es el sistema oficial encargado de establecer “un guión y un epígrafe concreto para el Síndrome Post COVID-19”, exponía el jefe del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Albacete, pero de lo que se mostraba seguro es que “esta es una enfermedad que existe”. De este modo puntualizaba que “prácticamente en cualquier lugar del mundo y desde cualquier especialidad médica define el mismo espectro de síntomas que estamos viendo día a día en nuestras consultas”, ante lo que añadía que “la enfermedad existe seguro”.
No descartaba que esta dolencia ya existiera de forma previa a la llegada del COVID-19 y que “la llamáramos Síndrome de Fatiga Crónica, en el que en un porcentaje en el que, al menos la mitad de los pacientes, podías obtener el antecedente de infección viral como desencadenante del cuadro que estabas viendo en consulta”. Pero apuntaba sobre esta dolencia que “eran pacientes que no abundaban mucho y que no tenían una clara uniformidad por lo que no se sabía muy bien a qué especialidad correspondían”.
Ahora, en relación al COVID Persistente, destacaba como ventaja este especialista que “hay millones y millones de afectados todos en el mismo periodo de tiempo”. Subrayaba que “todos estos pacientes han llegado a las consultas a la vez con una sintomatología parecida y hemos podido dar una uniformidad al cuadro clínico”. Así consideraba que “posiblemente ambas dolencias pueden tener el mismo origen”.
Al respecto remarcaba el doctor Tomás Segura que “si el origen es un estado de inflamación cerebral persistente, una persistencia del virus dentro del organismo, o se trata de otro tipo de afectación que ha provocado un deterioro continuado en el Sistema Nervioso Vegetativo es lo que tenemos que averiguar”. De este modo puntualizaba que “como hay tantos casos va a ser posible hacer esta investigación en la que estamos implicados nosotros, pero también muchos otros investigadores, por lo que hay que ser optimistas y creer que posiblemente antes de un año tendremos resultados definitivos que no solo permitirán manejar mejor el COVID Persistente, sino también el Síndrome de Fatiga Crónica”.

El COVID-19 y los jóvenes
“A nivel neurológico no estamos viendo un grado de afectación tan importante, sobre todo en patología vascular cerebral”, detallaba el doctor Tomás Segura en relación al modo en el que afecta el coronavirus a los jóvenes en comparación con la afección que presentan los pacientes de mayor edad. Sin embargo puntualizaba que “es verdad que hay mucho cuadro de encefalitis, trastornos neurológicos como la pérdida del ritmo vigilia-sueño, aparición de estados de ansiedad, dolor de cabeza y muscular”.
Pero sostenía que “lo que de verdad pone a los pacientes graves eran las encefalopatías avanzadas, y sobre todo, la Enfermedad Vascular Cerebral y esto no lo estamos viendo ahora con la intensidad que lo veíamos entre marzo y mayo del año pasado”. Detallaba este especialista que “esto puede ser porque es más fácil que ocurra en pacientes de más edad y ahora efectivamente ha bajado la edad media en los pacientes contagiados por COVID-19”.
“Hay que tener en cuenta que la enfermedad cerebral vascular desencadenada por COVID-19, evidentemente, va a ser más grave si aparece en un paciente que tenía de forma previa un deterioro en las arterias y las venas”, explicaba el doctor Tomás Segura. Al respecto puntualizaba que “si se trata de una persona de 30 ó 40 años probablemente las tenga muy sanas y, aunque tenga un COVID-19 que pueda ser lesivo para el Endotelio, no llega al nivel que veíamos el año pasado”.
Una tercera dosis de la vacuna
Sobre la posibilidad de que el personal sanitario deba recibir una nueva dosis de la vacuna frente al COVID-19 exponía el neurólogo que “no tengo muy claro que esto sea necesario”. De este modo mostraba sus dudas sobre “si poner la vacuna tiene el origen o el sentido de aumentar la tasa de anticuerpos y si esto deberíamos hacerlo de manera indiscriminada sin medir previamente cuál es la tasa real de esos anticuerpos en el sanitario en el momento en el que se plantea vacunarlo”.
“Creo que gastar vacunas en personas que puede ser que no lo necesitan cuando aún hay grandes estratos de la población sin vacunar en nuestro país, y mucha gente de países del tercer mundo, desde mi punto de vista como médico y desde la ética universal, probablemente no lo veo adecuado”, exponía. Del mismo modo entendía que “las autoridades sanitarias occidentales, europeas y españolas estén velando solo por su población, pero como ciudadano del mundo y como médico no considero que sea ético que nos planteemos una tercera vacuna y hacerlo de una forma indiscriminada es algo que no tengo absolutamente claro”.
Indicaba el jefe del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Albacete que “desde el punto de vista económico entiendo que la selección de los sanitarios que sí debieran recibir tercera dosis puede ser caro porque habría que estudiar a decenas de miles de personas que tienen contacto con pacientes, ya sean médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de residencias…”. Así, ponía de manifiesto la dificultad de realizar una medición de “anticuerpos y de inmunidad celular” de forma previa a decidir sobre la administración de una tercera dosis de la vacuna.
“No soy un experto en Salud Pública, pero sí que puedo decir que como médico y ciudadano entiendo que se nos piden determinadas cosas que no se nos explican”, destacaba el doctor Tomás Segura. Sobre este asunto ponía de relieve “la vacunación de los niños de 12 años”, y destacaba que “nadie nos ha explicado por qué hay que vacunarlos, porque yo no he oído a ningún responsable público ni a ningún experto dar una explicación plausible que nos permita a nosotros como padres llevar a nuestros hijos a vacunar, cuando además sabemos como médicos que la posibilidad de que un niño de 12 años desarrolle un COVID-19 grave, si no es un niño asmático o con una enfermedad de base grave, es de prácticamente nula”.
Se cuestionaba este profesional sanitario si “nos están pidiendo que vacunemos a nuestros hijos no para defenderlos a ellos sino para defender a sus vecinos o abuelos”. Una situación que aseguraba “suscita un problema ético”, y explicaba que “podría ser la primera vez en la historia que le estamos pidiendo a los médicos que vacunen a pacientes, no para defender a estos pacientes sino para defender a otros enfermos, y es algo que habría que preguntar a los epidemiólogos y a los expertos en bioética”. De este modo ejemplificaba que “si yo vacuno a una persona de la Malaria o de la Fiebre Amarilla lo vacuno para impedir en este paciente que si adquiere la enfermad tenga un problema de salud grave, pero un niño de 12 años y sano, prácticamente no tienen ninguna posibilidad de desarrollar un COVID-19 grave”.
Todo este tipo de preguntas “deberían tener una respuesta al alcance de la población, pero no se ha dado oficialmente en ningún sitio ni tampoco la han proporcionado las autoridades sanitarias a través de los medios de comunicación”, remarcaba. De modo que “yo me planteo estas dudas”, porque decir de forma masiva que “mañana las personas con esta edad pueden ir a vacunarse es algo que va totalmente en contra de lo que hasta ahora ha sido la práctica médica, que es que yo como médico indico un tratamiento u otro en función de las características de ese paciente en concreto”. Añadía que “el hecho de que vaya todo el mundo a vacunarse sin que sepamos cuál es su historial médico, ni su situación personal para administrarle un tratamiento, entiendo que haya sido algo que haya habido que hacer el año pasado porque estábamos en una situación excepcional”. Sin embargo se preguntaba “si seguimos en una situación tan excepcional como para seguir haciendo esto y más en concreto con los niños”, porque aseguraba “es algo que no tengo claro”.
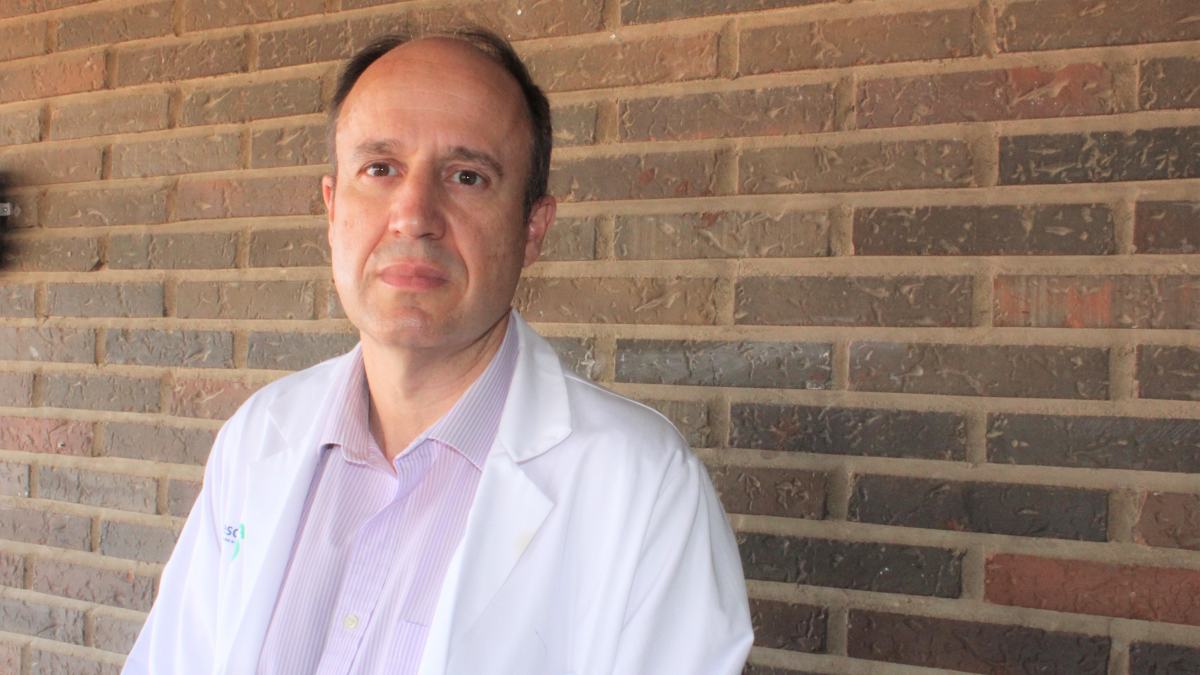
Los negacionistas
Reconocía el doctor Tomás Segura a El Digital de Albacete que “hay negacionistas de todos los colores”. De este modo puntualizaba que “hay quien niega que exista el virus, hay quien dice que el virus no existe y que todo esto ha sido por culpa de la radiación o el 5G, hay quien dice que las vacunas son las que nos están produciendo la enfermedad…”.
Consideraba que el nacimiento de todas estas teorías es porque “opina todo el mundo”, y subrayaba que “parte del problema de que haya tantos negacionistas y tantos opinadores está en en que no tenemos líderes sanitarios claros hablándole de forma clara a la población”, dando pie a la aparición de “los negacionistas y las posturas desconfiadas”. Sostenía Tomás Segura que “no se está siendo absolutamente claro en esta pandemia”, y añadía que “no sé si es porque los hechos han ido tan rápidos que no se ha podido serlo o porque estamos sufriendo una falta de liderazgo”.
Se preguntaba el neurólogo “¿dónde están los expertos?”, porque “se ha dicho muchas veces que las intervenciones del Gobierno las dirige un comité de expertos y cuando se pidió el nombre de estos expertos no había ninguno”. Aseguraba que “los negacionistas dicen cosas que a ojos de un científico no tienen sentido”, pero «¿estamos dejando que la gente llega a esos extremos porque no les estamos dando la suficiente información, y sobre todo, esta información no se la está dando gente intachable a la que que nadie pueda poner en duda que sabe de lo que está hablando y que no es tributario de nadie?”, cuestionaba.
“No parece que hayamos tenido una guía muy clara ni muy acertada en esta pandemia y pienso que nos falta la persona o el grupo de personas intachables, con una carrera detrás que las prestigie como para poder dar recomendaciones a la sociedad”, aseveraba.
17 meses luchando contra la pandemia
Desvelaba el doctor Tomás Segura a El Digital de Albacete que el peor momento que ha vivido como especialista desde el inicio de la pandemia “fue sin duda a finales del mes marzo de 2020”. Al respecto destacaba que “hay que tener en cuenta que no solo estaba el Hospital de Albacete colapsado, además prácticamente todo el personal de enfermería en plantas había caído enfermo y no podía venir a trabajar”.
Explicaba que “cuando el ser humano se enfrenta a un peligro, no hay nada que le inquiete más que no saber por dónde le viene el peligro”, y reflexionaba indicando que “los animales, en general, solo temen a lo que conocen pero el ser humano teme más a lo que no conoce”. Es decir que “el ser humano tiene bastante más miedo a lo que ignora” y relataba que en el momento en el que irrumpió la pandemia “no sabíamos ni cuál era la vía de contagio, teníamos miedo hasta de dónde pisábamos y poníamos paños con lejía en los pasillos, nos lavábamos de manera obsesiva las manos, teníamos miedo de todo lo que tocábamos y era lógico este miedo porque llegabas a trabajar un día y la mitad de tus compañeros con los que habías estado pasando la planta el día anterior habían caído enfermos”.
Unía esta situación a “la tragedia humana que vivían los pacientes que morían solos en una habitación y muchas veces boca abajo, sin ninguna capacidad de contactar con sus seres queridos ni de que nadie los consolara en el momento de gravedad de la enfermedad ni en el momento final de la vida, fue una experiencia totalmente dramática para las familias, pero también para los sanitarios y espero que no la volvamos a vivir nunca”, exponía.
Destacaba el doctor Tomás Segura como el momento más alentador desde el inicio de la pandemia “el inicio de la vacunación”, porque “podíamos ver que existía una protección real física y también comenzó a aparecer una protección mental, un margen de seguridad que incluso te permite descansar mejor”.